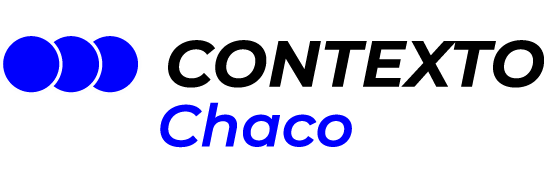– Los debates sobre el pasado suelen marcar las controversias políticas del presente con una intensidad a veces inusitada. Te viste involucrada en uno de ellos recientemente, ¿en qué registro se puede ubicar ese cruce de opiniones?
Para entender este cruce de opiniones hay que tener en cuenta la tensión que existe entre memoria e historia. Dentro de la primera se pueden ubicar los usos políticos del pasado. Es decir, cuando un presidente habla sobre el pasado, como hace Milei cuando se refiere a la Argentina del centenario, lo que está haciendo no es historia, sino memoria. La diferencia entre estos dos conceptos es que la memoria busca generar una identidad – política, nacional, de género, etcétera – y construir una narrativa. Generalmente, la misma se construye en relación con el presente: la memoria suele ir al pasado para tratar de legitimar o justificar un estado de cosas en el presente, o para establecer una disputa política en la coyuntura. Es una mirada que no tiene la voluntad de conocer ese pasado, sino traer el pasado al presente para dar una batalla política. En cambio, cuando un historiador profesional se acerca al pasado lo hace con otro objetivo y desde otra lógica.
-¿Cuál sería esa lógica de la historia diferente a la de la memoria?
Lo que busca es conocer mejor ese pasado no para justificar un orden de cosas desde el presente, sino porque entre el pasado y el presente hay una distancia, una diferencia. Por eso, para comprender mejor ese pasado, tiene que desligarse de las batallas políticas del presente. El problema es que, muchas veces, lo que decimos los historiadores no ayuda a justificar los mitos o las narrativas que quieren construir nuestros políticos. Y cuando eso pasa, cuando un historiador intenta mostrar lo que sucedió en el pasado – utilizando evidencia empírica, metodología historiográfica y un acercamiento crítico – esa mirada puede chocar con otras miradas, en este caso la del presidente de la Nación. Eso genera tensiones que pueden ser más o menos evidentes. En este caso, fue directamente un exabrupto. Pero hay que entender que el registro de la memoria busca consolidar una identidad política y el de la historia pretende otra cosa: conocer el pasado sin la necesidad de utilizarlo para justificar el presente.
– Pensando en la tensión que plantea, ¿fue o no la Argentina una potencia mundial?
– No, no fue una potencia mundial. Esa idea tiene que ver con la narrativa que el gobierno de Milei trata de construir. Para eso hay que entender que el gobierno se mira en el espejo de la Argentina de fines del siglo XIX: oligárquica, liberal o del orden conservador, dependiendo el autor que se considere. Desde esta perspectiva, entonces, afirma que específicamente desde 1916 – con la implementación del sufragio universal, secreto y obligatorio – empieza la decadencia del país. Esa es la narrativa decadentista que el gobierno busca construir o reforzar.
– Pero entonces ¿en qué se basa el Presidente para sostener su argumento?
– Para decir que la Argentina es una potencia mundial utiliza un indicador muy específico: el PBI per cápita, ya que es verdad que, según el Índice Maddison, en la primera década del siglo XX, el país estuvo entre las naciones con PBI per cápita más altos, ocupando entre los puestos 7 y 13 según el año. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, en 1913, la población argentina era de 7 millones 500 mil habitantes. En aquel tiempo, las naciones que podríamos considerar potencias, como Alemania o Francia, y que tenían un PBI per cápita cercano al de Argentina, contaban con mucha más población y una economía mucho más grande. En este sentido, no éramos una potencia económica, teníamos potencialidades para serlo si se daban ciertas condiciones internacionales e internas. Por otro lado, si consideramos la idea de potencia que se tiene desde las relaciones internacionales, es decir, un país capaz de ejercer influencia geopolítica, Argentina no era una potencia en la primera década del siglo XX, no se sentaba en la mesa chica de las naciones que moldeaban el orden internacional. Esto era percibido así por los propios liberales. En 1901, en una carta escrita desde Europa, Carlos Pellegrini afirmaba que la Argentina de entonces era equiparable con los Estados Unidos de 1801. Pensaba que, con juicio y tiempo, podíamos llegar a ese lugar en 100 años, es decir, en 2001.
– Algunos autores entienden a la historia como un campo de batalla por las ideas, ¿qué opinás al respecto?
– Pensar que la historia que hacemos los historiadores es un campo de batalla supone la idea de que hay interpretaciones que ganan y otras que pierden. Sin duda la historia, tal como la pensamos los historiadores, es un espacio abierto y de discusión. No creo que haya una única visión o interpretación posible de la historia en el campo académico. Hay consensos sobre algunos temas y debates sobre otros. Ahora bien, muchas veces, cuando se trasladan al espacio público, las interpretaciones académicas de la historia pasan a tener otro objetivo: se convierten en insumos para dar batallas culturales, políticas o de ideas.
– ¿En qué se parece y en qué se diferencia la narrativa de este gobierno sobre el pasado de las que tuvieron otros gobiernos precedentes?
– Retomando la tradición historiográfica liberal, la batalla cultural que está dando el gobierno de Milei, donde la historia tiene un rol central, no es algo nuevo. De hecho, durante el kirchnerismo fue muy importante la idea de que el Estado y el partido de gobierno tenían que tener una visión sobre el pasado. Con Cristina Kirchner, la idea de dar una “batalla cultural” empieza a tomar centralidad. Para concretar la misma, entonces, era necesario reescribir la historia, transformando al revisionismo histórico de los años ‘30, nacionalista y antiimperialista, en historia oficial, reivindicando así a Juan Manuel de Rosas, los caudillos federales del siglo XIX y los militantes de los años ’70. Fue una construcción histórica que dividió las aguas entre buenos y malos. En este punto hay una similitud entre Javier Milei y Cristina Kirchner: ambos son guerreros memoriales, entienden que la batalla cultural requiere una narrativa histórica. Los dos hacen un uso político del pasado con visiones históricas diferentes, liberal en un caso y revisionista en el otro. Pero hay una diferencia cualitativa: a Milei le cuesta mucho convivir con las visiones historiográficas que surgen desde instituciones académicas, como las universidades o el Conicet. Hay, en este sentido, un discurso más confrontativo con la academia y antiintelectual..
– El relato oficial suele presentarse con la idea “Hagamos grande a la Argentina otra vez”, ¿cuándo lo fue y dejó de serlo?
– La idea de que Argentina estaba destinada a ser grande y en algún momento se «jodió» está en diferentes líderes políticos. Cambia el momento en el que se sitúa ese declive. Para Milei, claramente, el declive se inició en 1916, con el comienzo de la democracia de masas y la llegada de Hipólito Yrigoyen al poder. Esa mirada plantea que existe una incompatibilidad entre democracia de masas y liberalismo. En el caso de Cristina Kirchner, desde el revisionismo histórico, la argentina se jodió en 1852, con la caída de Juan Manuel de Rosas. Para Raúl Alfonsín, en cambio, el punto de inflexión fue el golpe de Estado de 1930. En su interpretación, el país perdió en aquel momento su sentido de la juridicidad, inaugurando una cultura política facciosa, en una lógica de “amigo”- “enemigo”.
– ¿La discusión sobre el pasado ocupa el lugar que deja vacante una agenda de debate sobre el futuro?
– Qué importante eso. Juan Carlos Torre tiene una frase hermosa. Dice que Argentina es el país de las utopías retrospectivas. Esta descripción me parece perfecta. Pero no creo que el hecho de mirar al pasado sea lo que obstruye nuestra mirada al futuro. Sí creo que falta imaginación para poder pensar un futuro que sea distinto a nuestro pasado. Falta creatividad, imaginación política, ideas para reconstruir y dar un horizonte de futuro al país. Creo, además, que no hay voluntad para pensar un futuro de conjunto, donde todos podamos sentirnos incluidos. Desde la polarización surgida en 2008, durante el conflicto del gobierno de entonces con las entidades agropecuarias, hay una dificultad para pensar al otro como alguien con el que se puede construir una comunidad.
– ¿Y como no se puede pensar el presente y proyectar el futuro se debaten utopías regresivas…?
– Totalmente. Hay algo de eso. Vamos al pasado porque hay una dificultad para pensar un futuro común. Esta mirada puesta permanentemente en el pasado está relacionada con las dificultades para encontrar la llave para salir de las crisis cíclicas. En ese sentido, siguiendo a Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, Argentina es un país donde se viven ciclos permanentes de ilusión y desencanto. Esta caracterización que ellos hacen al hablar de economía aplica para otras esferas, incluso la política.
– Expresiones como “Argentina potencia”, “granero del mundo” o «La nueva Argentina» resumen un momento histórico. ¿Son también la síntesis de un país que ya no existe?
– Sin dudas hoy no existe en esos términos. Y es difícil decir si podríamos haber sido esa potencia. El problema de esa narrativa es que está alimentada de una frustración permanente que tenemos los argentinos: podríamos haber sido algo que no fuimos. Estamos volviendo sobre nuestros fracasos, con una mirada decadentista explicada de forma simplista. No hay una única causa, sino múltiples, para explicar nuestro declive.
La discusión sobre si la Argentina fue o no una potencia mundial
Días atrás, en el marco de un intercambio televisivo a propósito del 9 de Julio de 1816, Camila Perochena, historiadora de la Universidad Di Tella, donde dirige la Maestría en Periodismo, protagonizó un cruce de opiniones con el director de la Casa de Tucumán, José María Posse, acerca de los usos políticos de las efemérides históricas en el que se planteó la discusión sobre si la Argentina había sido o no una potencia mundial un siglo atrás. Luego de ese cruce, el presidente Milei posteó en su cuenta de X una descalificación agraviante hacia la historiadora por haberse atrevido a discutir lo que él sostiene, que sí lo fue.
“La verdad es que traté de tomar el insulto presidencial con la mayor liviandad posible – comenta Perochena. Lo que hice fue blindarme y, prácticamente, no entrar en la red “X” ese día y el siguiente. Pero, además, logré que no me afectara porque recibí mucho apoyo y cariño de parte de colegas, amigos y conocidos que me escribieron por diferentes medios. Me sentí muy acompañada frente a lo sucedido”.
-¿Qué rasgos generales definen al debate público actual?
El debate público argentino de hoy es faccioso, se piensa permanentemente en la exclusión del otro y en la ilegitimidad de quien piensa diferente. En su último libro, La imposible república verdadera (Edhasa, 2025), Pablo Gerchunoff cita a Tulio Halperín Donghi para decir que en Argentina hay una negación recíproca de la legitimidad. Ese es el faccionalismo que se respira hoy.
–¿Cómo impactan sobre el mismo las redes sociales y las nuevas plataformas de comunicación?
No ayudan a tener un debate público abierto, racional, donde los interlocutores estén dispuestos a cambiar de opinión. Las redes sociales, hace tiempo, en algún momento, podían ayudar a tener intercambios genuinos, donde una persona puede salir de una conversación con una idea distinta con la que entró en términos de convicciones o principios. Hoy en día, eso parece cada vez más difícil porque el debate en las redes sociales se reduce a consignas con efecto, agresiones, a quién tiene la agresión más ocurrente o el insulto más mordaz. Entonces creo, y está comprobado, que las redes más que aumentar los intercambios con argumentos lo que hacen es multiplicar el enojo.
-¿Qué rol tienen hoy los intelectuales y los historiadores en la sociedad y en la política?, ¿Influyen?
No sé si influimos. Me cuestan las respuestas corporativas. En lo personal, creo que lo importante, desde nuestro lugar como intelectuales o historiadores, es contribuir a un debate público amplio, abierto, plural, racional y con argumentos; donde se produzca eso que está faltando en la disputa política.
-Bajo el rótulo “estilo político” parece naturalizarse la intolerancia, expresada de muchas formas desde hace tiempo. ¿Se está poniendo en riesgo el sentido plural de la democracia?
Sí. Para la dirigencia política es cada vez más difícil reconocer la legitimidad de quien piensa distinto. Ese era uno de los valores que sostenía a la democracia liberal. Por esta razón, una democracia sin pluralismo no es una democracia liberal. Y esto también pone en riesgo la propia idea de democracia.
-¿Puede haber una democracia que no sea liberal?
Existen lo que se han llamado “democracias iliberales”, un término que el sociólogo e historiador francés Pierre Rosanvallon usa para describir lo que fue el gobierno de Luisa Bonaparte en Francia, y que derivó en un régimen de tipos cesarista, el imperio de Napoleón III.
Señas particulares
Camila Perochena (Rosario, 1987) es Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Magister en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Se desempeña como profesora investigadora en el Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la UTDT, es Directora de la Maestría en Periodismo UTDT-La Nación y profesora de Historia por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Realiza trabajos de divulgación histórica en el diario La Nación. Participa como columnista en el programa “Odisea Argentina” que conduce Carlos Pagni en el canal LN+. Se especializa en estudios de memoria, usos políticos del pasado y presidencialismo. Es autora del libro “Cristina y la historia. El kirchnerismo y sus batallas por el pasado” (Crítica, 2022).
Al toque
Un proyecto: escribir un nuevo libro.
Un desafío: que mis hijos sean felices.
Un sueño: que el tiempo pase más lento.
Un líder: Abraham Lincoln.
Un prócer: Domingo Faustino Sarmiento.
Un recuerdo: los viajes con mis padres de chica.
Un placer: reírme con mis amigos.
Una comida: milanesas con fideos.
Una bebida: vino.
Una película: “El Gatopardo”
Una serie: “John Adams”.
Un libro: “Lo imborrable”, de Juan José Saer.